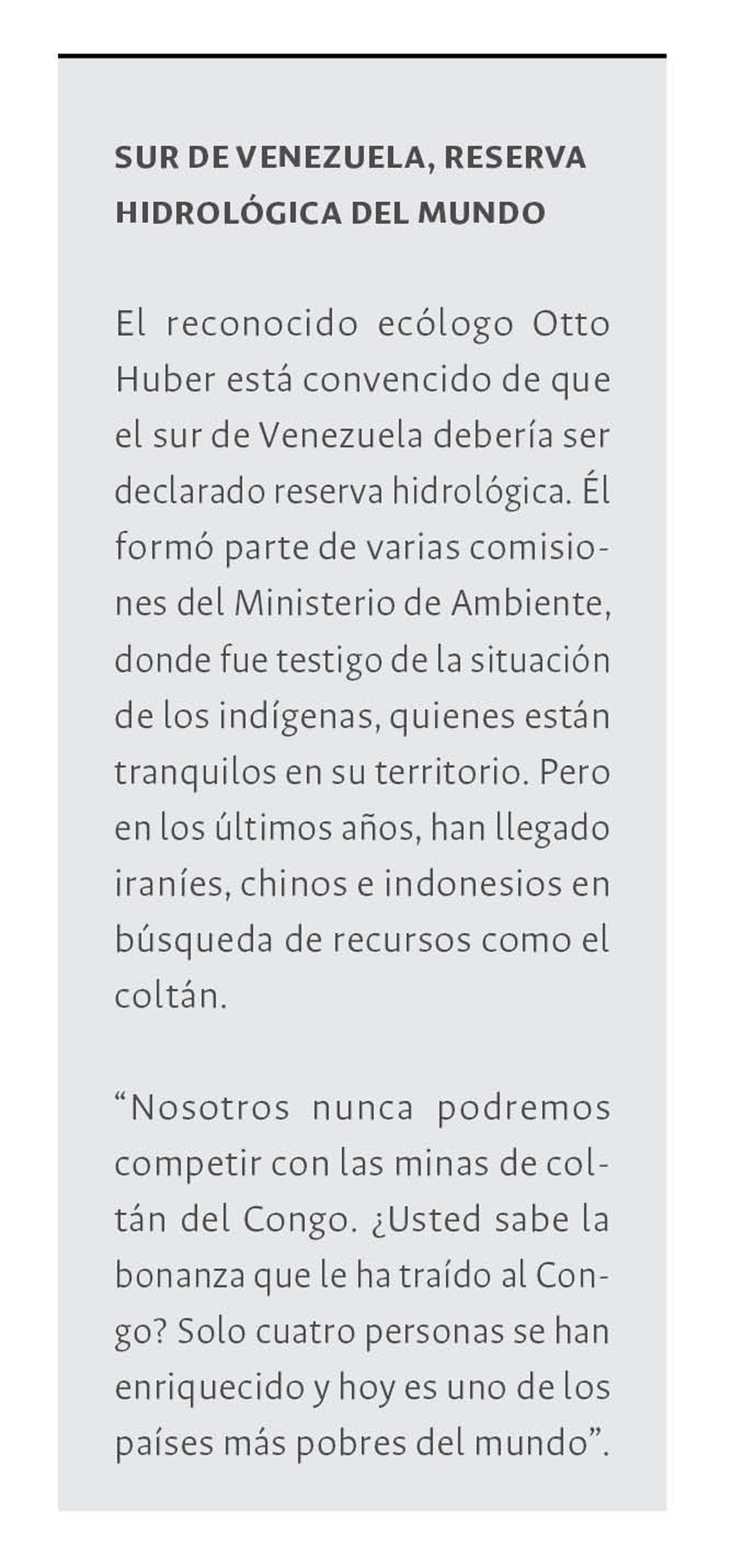Otto Huber recuerda que la Orinoquia fue su primer encuentro con el trópico en 1967. Desde una estación biológica cerca de Calabozo, ciudad del estado Guárico, en Venezuela, apreció la belleza del paisaje llanero, vio las primeras bailadoras de joropo y asistió a las competencias de coleo.
Estas experiencias le quedaron en la sangre, según sus propias palabras. Hoy su investigación se inclina hacia el escudo Guayanés, sin embargo, conoce profundamente los llanos venezolanos y por eso es uno de los expertos más reconocidos en el vecino país.
"Nací en Alemania, soy de pasaporte italiano, residente venezolano y de corazón guayanés". Así se describe este ecologista y botánico, autor de más de 120 libros, entre ellos, el primer volumen de la flora de la Guayana venezolana. En su paso por la Universidad Nacional de Colombia habló con UN Periódico sobre la importancia estratégica de la gran Orinoquia.
UN Periódico: ¿Cuáles han sido los impactos de la explotación petrolífera en la Orinoquia venezolana?
Otto Huber: Antes de hallar los pozos de Maracaibo, el país descubrió yacimientos en los llanos venezolanos, en el estado de Monagas. Estos se agotaron y, desde los años cincuenta, se produce todo el petróleo en la cuenca de Maracaibo.
Hace 10 años, se retomaron las investigaciones y las perforaciones en el piedemonte andino de los llanos, lo que acarreó impactos considerables, pues bosques bellísimos se han deteriorado con la afluencia de gente y la apertura de caminos. No obstante, todavía no hay un impacto mortal para el bioma de la región.
Su mayor preocupación es la Faja Petrolífera del Orinoco, ¿por qué?
Para explorarla se retiran los 10 primeros metros de tierra y, aunque después se cubre la excavación, el terreno dura varias generaciones en recuperarse. El combustible que se extrae es petróleo ultrapesado y solo sirve para ciertas aplicaciones, en su mayoría industriales, mientras que el de la cuenca de Maracaibo es ultraliviano y de alta calidad. Se calcula que las reservas en la zona superan el billón de barriles, a costa de la cobertura vegetal de la Orinoquia, que quedará reducida a la mitad.
A pesar de que la actividad petrolera es devastadora, usted asegura que la agrícola puede ser peor para la Orinoquia.
La sabana es un ecosistema relativamente flexible; no obstante, la actividad agrícola es más preocupante que la petrolífera. Brasil, que tenía miles de kilómetros cuadrados de sabana, hoy solo goza de un porcentaje mínimo, el resto lo han destinado a campos de soya. Esta actividad comienza con una maquinaria que elimina los tres primeros metros de suelo, que es casi imposible recuperar después.
¿Por qué no ha llegado el cultivo de palma africana a Venezuela?
El expresidente Chávez, después de visitar cultivos de palma en Indonesia, donde ocupan casi un tercio de la superficie de selva tropical, había anunciado un plan de enormes siembras al norte del Orinoco, pero ahí viven los nagios, el pueblo indígena más querido de Venezuela. En su momento, se postergó el proyecto, no obstante, la discusión continúa.
El aceite se usa esencialmente en la industria y es difícil ser competitivo frente a las miles de hectáreas sembradas en Brasil. De manera que las 20.000 que se establecerían en Venezuela no cambiarían mucho el escenario, pero sí destruirían el delta del Orinoco.
¿Cómo están las aguas de los afluentes del Orinoco?
En la Faja Petrolífera del Orinoco, que es una llanura aluvial, se llevan a cabo perforaciones que contaminan los acuíferos de los cuales dependen los pueblos de los llanos. A pesar de esto, los afluentes del sur son los últimos ríos potables de Suramérica, como el Ventuari, el Caura y el Caroní, que se extienden por casi 300.000 kilómetros cuadrados.
Si de usted dependiera, ¿cuál sería el manejo que le daría a esta región en Venezuela?
Le introduciría infraestructura turística, con buenos campamentos, carreteras y ferrocarriles, para que la gente viaje y goce del espectáculo de fauna, flora y paisaje que allí se encuentra. Además, integraría los alrededores a los grandes centros poblados, con una agricultura ambientalmente sostenible.
¿Considera que esta zona puede ser atractiva para los turistas?
Los únicos dos ríos que no nacen en los Andes están en el Estado Apure, que son el Capanaparo y el Cinaruco, uno de aguas negras y el otro de aguas blancas. Ambos nacen muy cerca de la frontera colombo-venezolana, entre los departamentos de Arauca y Meta. Allí hay paisajes increíbles; los viajeros europeos que aman el calor darían mucho por estar allá. El potencial turístico es muy alto. Todo el mundo piensa en el mar, pero tierra adentro también hay perlas como estas.
Un académico dijo que quien quiera conocer el Llano debe viajar ya, pues en pocos años lo que encontrará será completamente diferente. ¿Está de acuerdo con la afirmación?
Lamentablemente sí. Grandes áreas son muy monótonas por los sembrados de maíz. En Venezuela se cultivaron un millón de hectáreas de pinos que hoy son inútiles, porque no se usaron para fabricar papel, como se creía. Después de 30 años, tenemos pinos en un área inmensa y nadie los usa. Queda entre un 30% y 40% de la superficie en condiciones naturales; sería interesante crear una estrategia que combine agricultura, pequeña industria y turismo.
 Correo Electrónico
Correo Electrónico
 DNINFOA - SIA
DNINFOA - SIA
 Bibliotecas
Bibliotecas
 Convocatorias
Convocatorias
 Identidad UNAL
Identidad UNAL