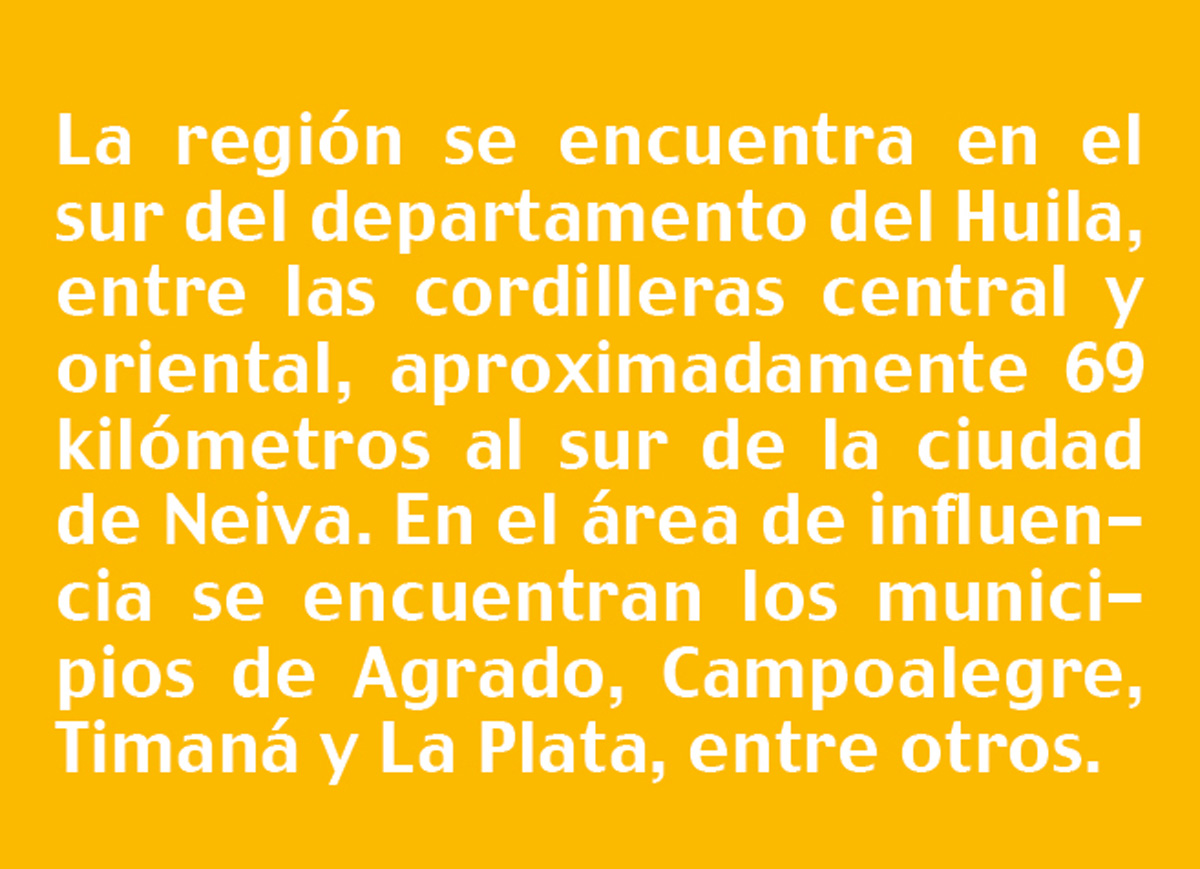Provenientes del altiplano cundiboyacense, las tropas de Hernán Pérez de Quesada (hermano del fundador de Bogotá, el conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada) llegaron en 1537 al río Magdalena en busca de El Dorado "supuestamente ubicado en el Valle de Neiva". No avistaron oro ni tampoco gente. Por lo inhóspito de la zona y lo lúgubre del panorama, a estas tierras cálidas las llamaron el Valle de la Tristura.
Más de cinco siglos después, investigadores de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá desmitifican la condición de tristura del territorio (algunos prefieren el vocablo tristeza) y demuestran "después de examinar restos óseos, líticos (piedras talladas) y cerámicos hallados recientemente en la región" que allí sí hubo poblaciones asentadas en diferentes periodos de la historia, a lo largo del sur del río.
El equipo investigador "conformado por cinco profesionales del Departamento de Antropología de la Facultad de Ciencias Humanas de la UN, uno de la Universidad del Cauca y dos auxiliares de la región" encontró los vestigios al adelantar el estudio de arqueología preventiva que se desarrolla en la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, de la empresa Emgesa, durante el año 2012.
"Queríamos verificar la información de arqueólogos y cronistas acerca de que las sociedades
antiguas preferían los climas
templados. Se suponía que las ocupaciones prehispánicas en este
valle cálido eran dispersas y poco densas", afirma el profesor José Vicente Rodríguez, líder del estudio, quien asegura que los hallazgos indican todo lo contrario.
Vasijas y líticos
En Valle de la Tristura, en el alto Magdalena, los investigadores hallaron 21.732 fragmentos cerámicos, seis vasijas restauradas y más de una centena de piedras trabajadas, que datan de los siguientes periodos: Formativo (1.000 a. C. - 1 d. C.), Clásico Regional (1 d. C. - 900 d. C.) y Reciente (900 d. C. - 1530 d. C.).
En el caso de las cerámicas, el antropólogo David Beltrán precisa: "Las piezas, en su mayor parte, pertenecen a los periodos Formativo y Clásico en la vereda de la Escalereta (municipio del Agrado). Las del primero están muy bien consolidadas, pulidas y tienen muchos detalles de decoración. En las del segundo encontramos más énfasis en las formas. Las del tardío son más burdas y presentan pocas decoraciones".
El centenar de piezas pétreas, en palabras de la antropóloga Amparo Ariza, revela que los habitantes de la región usaban la piedra como materia prima para elaborar herramientas "por ejemplo, de los artefactos de molienda" y que, para ello, se establecían generalmente en cercanías del río Magdalena.
"Estos artefactos, en algunos casos, estaban asociados a contextos funerarios. Así que no solo constituían elementos de uso cotidiano, sino que algunos estaban ligados a la ritualidad", destaca Ariza. No obstante, agrega que se requieren mayores estudios para datar los vestigios.
Entierros dan pistas
Los restos óseos fueron los que más llamaron la atención de la población, que a diario se acercó para conocer los avances de las excavaciones. Se trata de enterramientos que permitieron caracterizar a comunidades antiguas, tanto del periodo prehispánico como de la fase temprana de la República (fines del siglo XIX y principios del XX).
De las tumbas prehispánicas se destaca la individualidad de los entierros, por su tamaño y forma, así como el ajuar (de vasijas y piedras talladas). En este caso, no se pudieron obtener dataciones exactas de antigüedad por la falta de colágeno en los huesos recopilados y por las prácticas de cremación.
Las piezas óseas y dentales muestran que estas poblaciones sufrieron de enfermedades osteoarticulares y que poseían baja higiene oral (en vista de la alta frecuencia de caries, cálculo dental y desgaste).
En particular, los restos de individuos del siglo XIX, encontrados en la vereda San José de Belén (municipio de El Agrado), podrían ser evidencia de que allí se asentó una población que practicaba la endogamia (unión entre familiares), debido a las deformidades encontradas en los huesos.
Más aún, los vestigios indican que presentaban peor higiene oral que sus antecesores, problemas de violencia "dada una lesión cortopunzante en uno de los cráneos" y baja estatura "no superaban los 159 centímetros". Asimismo, señalan que eran consumidores de raíces como la yuca, pues contenían isótopos estables de carbono y nitrógeno que son característicos de estos tubérculos.
En cuanto a su fisionomía, se distinguían por sus incisivos en forma de pala, pómulos anchos y mandíbulas robustas, lo que revela su pasado indígena.
Los investigadores también establecieron "con base en la frecuencia de los objetos y los huesos" que en el noreste de la zona aumentó la población de manera súbita. Y, por el estudio de los suelos, presumen que un fenómeno catastrófico, relacionado con los volcanes del sur a finales del Clásico Regional, habría provocado un éxodo de comunidades del sur de El Agrado.
"Demostramos que existieron aldeas de poblaciones densas a orillas del Magdalena y que la preferencia no era tanto por los paisajes templados, sino por la calidad de los suelos, las materias primas y el agua. Esto demuestra que la gente sabía reconocer la calidad de la tierra. Así, podemos concluir que realmente no existió el denominado Valle de la Tristura", asegura el profesor Rodríguez.
Añade que, de esta manera, los planes de arqueología preventiva muestran su potencial, pues constituyen buenas oportunidades para conocer el país y su pasado más remoto, que yace escondido en lugares inhóspitos como este.
 Correo Electrónico
Correo Electrónico
 DNINFOA - SIA
DNINFOA - SIA
 Bibliotecas
Bibliotecas
 Convocatorias
Convocatorias
 Identidad UNAL
Identidad UNAL