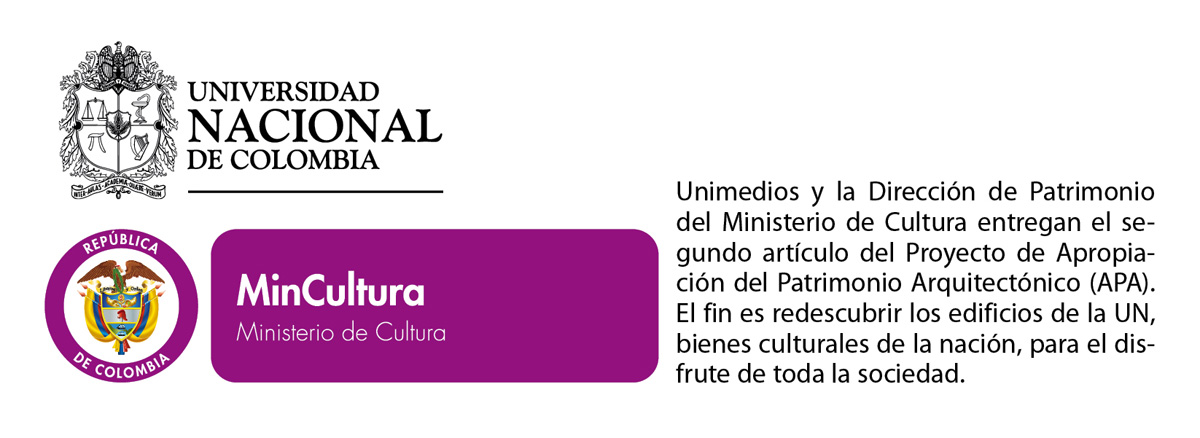Un edificio es un bien patrimonial si cumple dos condiciones: una gran cualidad espacial y tectónica y haber albergado hechos significativos. Algunos cumplen solo el segundo requisito, si bien pueden ser modestos en su arquitectura: allí nació o murió alguien importante o sucedió un evento extraordinario.
Con respecto a la primera condición es difícil definir su valor, pues calificar la calidad bordea el terreno de lo subjetivo. Aun así, la calidad existe, la tienen la cúpula de Brunelleschi en Florencia, el Partenón de Atenas y el Altes Museum de Berlín, entre otros. En nuestro medio, el Capitolio Nacional, la ciudad de Cartagena, incluso ¡la plaza de mercado de Girardot!
Sin duda, el actual Museo de Arquitectura Leopoldo Rother de la Universidad Nacional de Colombia cumple, y con creces, los dos requisitos. De origen prosaico, entre 1946 y 1949 surgió para la imprenta universitaria y sus rotativas, junto a los enormes rollos de papel y toda su noble función divulgadora. Su tarea primordial: generar conocimiento y difundirlo a sus estudiantes y al país.
No obstante, en 1952 la imprenta fue trasladada e integrada con otras similares del Gobierno; el edificio fue adaptado para el Instituto de Psicología. Poco después, allí empezó (1956-1964) la carrera de Filosofía, programa fundamental que ha enseñado al país a pensar y ha dado luces para comprender el mundo y a la nación. Asimismo, en el lugar nació en 1986 la Maestría de Historia del Arte y de la Arquitectura, donde se ha reflexionado sobre la expresión artística y la construcción de nuestro entorno. Ha sido un espacio de gestación, luminoso y propiciador de hechos significativos en la Universidad.
A partir de 1964 sirvió como Biblioteca del campus, al reunir las colecciones dispersas en las facultades (en la sala en que antes se imprimían libros se cumplió entonces el rito de la lectura y la indagación). Por esos días, en la parte posterior y en un semisótano, despachó el almacén de papeles e implementos para ejercicios de dibujo de los arquitectos en ciernes y, por supuesto, atendía por igual a otros estudiantes, de diversas carreras y modalidades de enseñanza.
Por último, desde 1986 ha sido sede del Museo de Arquitectura, el primero de su especie en nuestro medio, donde cumple a cabalidad su labor con exposiciones, archivo, conferencias y otros actos académicos exaltados por la belleza del edificio.
Trazos orgánicos
De vuelta al primer requisito "la calidad arquitectónica", el edificio ha tenido mucha suerte en las intervenciones sucesivas que se le han realizado como consecuencia de sus valores y potenciales iniciales. Se suman unas manos sensibles que lo han intervenido con acierto.
En sus materiales, se apartó del color blanco de los edificios de la Ciudad Universitaria e irrumpió con lenguajes expresivos, de arcillas y volúmenes variados y sin la composición simétrica y canónica de antes.
Por fuera sobresalen las cáscaras curvas del volumen, como las corazas de un rinoceronte, orgánicas y libres, en una danza formal dispuesta al sol y a los transeúntes. Tal dinámica se complementa con los remates curvos de los muros que reconfirman su aspecto anatómico. Estos no llegan hasta las cubiertas con el fin de permitir ventanales completos, que dejan pasar raudales de luz. Las paredes son gruesas y con vacíos para respirar "a manera de chimeneas"; de esta forma impiden que el ambiente interno se humedezca y dañe el papel almacenado para la imprenta.
La planta se organiza sobre una trama doble: una retícula ortogonal que rige la disposición general y otra inclinada doce grados sobre la primera que contiene parte de las escaleras, el portal de acceso y algunos muros. Al articular las dos tramas se despliega la notable espacialidad del edificio.
Lo vemos en la escalera, que se desliza entre las redes geométricas con fluidez de serpiente. Se contonea y avanza como volando sobre la tierra, por entre hojas, charcos, piedras y desechos del bosque. Sube como rampa desde el vestíbulo y se revuelve para tomar una escalera recta contenida en la otra retícula.
Esta rampa antes daba acceso a las rotativas y luego, en reformas sucesivas, el piso se levantó un poco. En la sala, la serpiente escalonada pasa veloz por las rampas que llevan a las oficinas y luego regresa al vestíbulo primero con gran plasticidad. Este juego de rampas y escaleras es uno de los principales eventos del recorrido, que como en toda arquitectura moderna es la razón de ser de sus espacios y secuencias.
Sus valiosos detalles son muchos: las barandas inclinadas de las escaleras, que abren y aceleran aún más el flujo (en particular las de las escaleras del tercer piso con palatinas pareadas que abrazan las gradas); las columnas internas de sección ovalada, que agilizan las fuerzas y los movimientos; las vigas en el techo que lo sostienen, curvándolo con gracia; las ventanas de perfil metálico y sus ingeniosos mecanismos de apertura"
Al compás de las formas
De nuevo afuera, la fachada sigue un especial ritmo musical de vanos y llenos: si las columnas de cemento definen intercolumnios con pilastras menores que forman una secuencia 1:3:1, y si entre estos llamamos "a" el espacio vidriado menor, "b" la pilastra menor y "c" la columna mayor, leemos entonces un ritmo c:a:b:aaa:b:a:c que se repite luego en ocho compases.
Su diseñador, Leopoldo Rother, fue más que un aficionado a la música, tocaba chelo con pericia y prefería la música del siglo XX, en sus sonoridades y modulaciones que buscan enriquecer el pentagrama y dilatar las posibilidades de componer más allá de la forma clásica. Eso es esta fachada: luces y pilastras, mayores y menores, música de concreto y ritmos arquitectónicos.
La obertura es la pérgola, refugio actual de muchos estudiantes que hacen de ella su "parche" y su querencia. Una columnata ligera y blanca como la fachada sigue la trama ortogonal hasta plegarse y encontrar el pórtico del acceso. Este irrumpe en otro sentido, se inclina y gira con la retícula para resaltar por contraste la puerta. La entrada a este maravilloso edificio es ejemplo cimero del patrimonio de la Universidad y manifestación palpable del papel de la arquitectura: albergar de modo adecuado las funciones para las que fue construido y ser ambiente y luz que exalta y dignifica la vida.
Por eso, lo preservamos con afecto, pues enaltece nuestra experiencia universitaria. Además, ha sido útero fértil de varios legados que la UN ha dado a Colombia.
 Correo Electrónico
Correo Electrónico
 DNINFOA - SIA
DNINFOA - SIA
 Bibliotecas
Bibliotecas
 Convocatorias
Convocatorias
 Identidad UNAL
Identidad UNAL