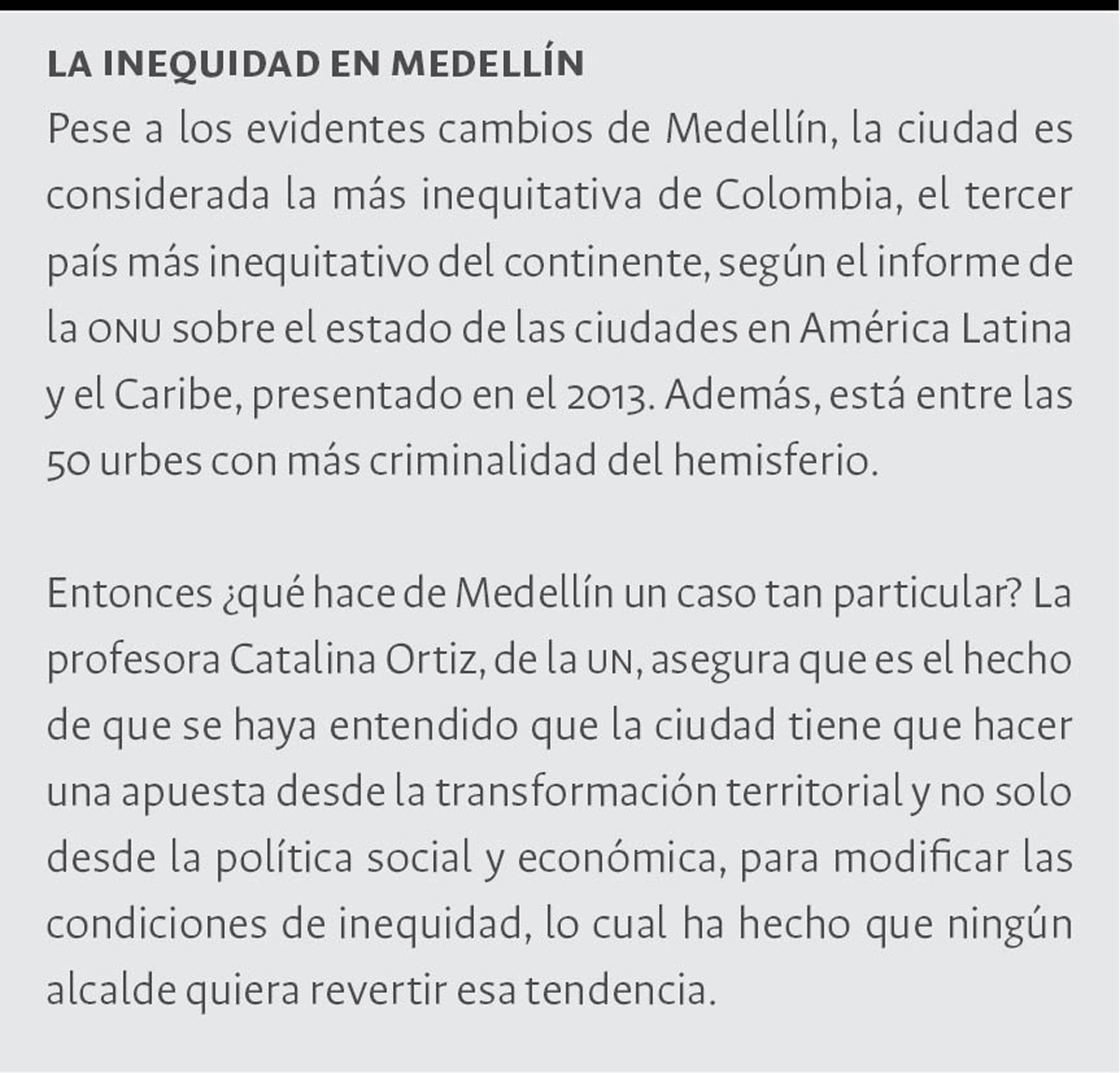La crisis urbana en Colombia lleva cerca de cincuenta años. El desplazamiento del campo a la ciudad debido a la violencia, la inequidad enquistada en la sociedad, la corrupción y la falta de una visión de planeación a largo plazo han llevado a que el país tenga, literalmente, junglas de cemento y extensos cordones de miseria.
Esas mismas razones han menoscabado el desarrollo de las pequeñas ciudades y municipios a lo largo y ancho del territorio nacional, debido a que los gobiernos les dan un tratamiento de periferia, como si se tratara de un territorio foráneo. Ejemplo de ello es Buenaventura y su alta tasa de homicidios; Yopal, capital sin acueducto; o Quibdó, donde la pobreza extrema aumentó de 14,9% a 17,5% en el último año, según reveló el DANE en marzo pasado.
En el Foro Urbano Mundial, realizado en Medellín, quedó claro que hablar de ciudades va mucho más allá de proyectar infraestructuras y urbes bonitas; es necesario crear análisis reflexivos sobre qué clase de sociedad quieren los colombianos.
En ese sentido, la Universidad Nacional de Colombia, en encuentros paralelos al evento internacional, dejó constancia de que la academia juega un papel trascendental en la transformación de los hábitats, gracias a sus profesionales, sus proyectos de extensión y, en general, a su presencia trasversal en las comunidades.
Presencia en las fronteras
María Clara Echevarría, profesora de la Escuela del Hábitat de la UN en Medellín, señala que conceptualmente ni siquiera se tiene conciencia colectiva, social e institucional sobre la existencia de ciertos territorios, los cuales se olvidan u ocultan por vergüenza o porque son estigmatizados con señalamientos negativos.
Eso suele ser lo que ocurre en las zonas de frontera y periferias urbanas y rurales, que no son tenidas en cuenta en los discursos territoriales, como es el caso del Pacífico colombiano. De hecho, la Universidad Nacional de Colombia marcó un hito en el país al hacer presencia en estos lugares, ubicando sedes en ciudades como Tumaco, San Andrés, Arauca y Leticia, donde la influencia del Estado se limitaba a gobernadores y alcaldes.
La Institución permitió revitalizar la conciencia regional sobre el entorno desde varias perspectivas: la naturaleza y su conservación, las ciudades y su organización, los habitantes y sus relaciones. Todos estos elementos son campos intrínsecos del hábitat.
"En el Caribe tenemos una presencia muy dedicada a las ciencias de mar, pero todavía nos falta una reflexión mucho más profunda de las realidades sociales de la zona. Uno ve que hay una línea de trabajo sobre asuntos sociales, como la arquitectura y el patrimonio arquitectónico, pero no hay una intencionalidad mas allá de entender el territorio y las dinámicas territoriales", expresa la profesora Echevarría.
Trasformación en marcha
En el caso de Medellín, el tema de la estigmatización se refleja en los inquilinatos, los barrios de bajos ingresos o los de invasión, que históricamente han sido rechazados por la sociedad en su conjunto. Incluso, personas de esas mismas zonas niegan su procedencia, para poder buscar trabajo. Estos contextos han sido estudiados desde hace treinta años por la Escuela del Hábitat en la un en Medellín, con el fin de dignificar y legitimar su existencia ante la sociedad.
Otra de las reflexiones que entregó la UN durante el desarrollo del foro fue acerca del creciente problema de la elitización o gentrificación en Colombia, que se refiere al hecho de desplazar personas de cierto sector, para emprender proyectos urbanísticos que atraen a población con mayor estabilidad económica.
El caso más emblemático en Colombia lo enfrenta Manizales y el proyecto de renovación del barrio San José, un extenso sector que se quiere recuperar para evitar el deterioro del centro de la ciudad. No obstante, las críticas han sido constantes por el hecho de trasladar a los habitantes pobres a sitios periféricos.
Debido a la compleja situación, la UN ha planteado un acompañamiento a las comunidades para protegerlos y presionar por una nueva revisión de la iniciativa, pues finalmente la que se está aplicando busca su expulsión.
Así, la Universidad insiste en que se conozcan las lógicas que operan en la realidad de las ciudades, los pueblos e incluso los barrios, desde una perspectiva etnográfica, para interpretar esos hábitats de forma tal que no se actúe sin conocer lo que realmente sucede.
Conflicto y la violencia
La profesora Echevarría también remarcó la importancia de visibilizar el desplazamiento urbano e intraurbano que se está dando por intereses particulares, que se suman al agravante del conflicto armado, lo que otorga al problema magnitudes mayores de las que realmente puede soportar una sociedad.
"Es importante decir que, además del conflicto armado, también hablamos de conflicto de intereses y de actores que están transformando los usos del suelo, con miras a la minería y la transformación agropecuaria (como el caso de los monocultivos)".
Por otro lado, resaltó la importancia de que los temas de hábitat sean tratados de manera interdisciplinar para abordarlos de una manera más crítica y objetiva. "Hemos tenido trabajos en Bogotá muy fuertes con el Instituto de Estudios Políticos sobre el tema de desplazamiento y restitución de tierras".
Finalmente, además de exponer las consecuencias que los desplazamientos urbanos traen consigo, la maestra considera de vital importancia el tema de los jóvenes y sus aspiraciones de vida.
"Muchos de los grupos que llegan a la ciudad no quieren retornar, encontramos en investigaciones y tesis sobre jóvenes desplazados en Medellín, que ellos están en un proyecto de vida urbana y no en el mismo sueño de sus padres del retorno a sus tierras", expresó.
 Correo Electrónico
Correo Electrónico
 DNINFOA - SIA
DNINFOA - SIA
 Bibliotecas
Bibliotecas
 Convocatorias
Convocatorias
 Identidad UNAL
Identidad UNAL