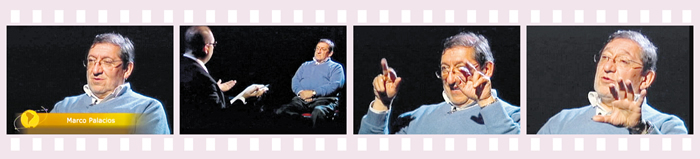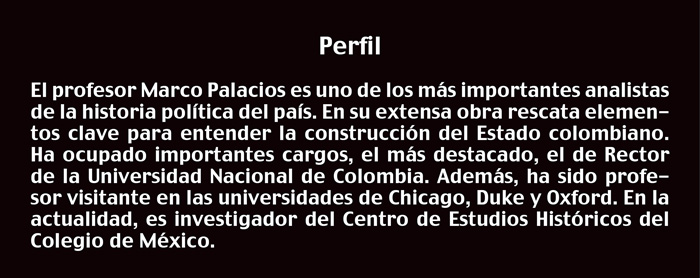Carlos Alberto Patiño Villa: ¿Por qué volver a plantear la discusión de la propiedad agraria en el 2012, si es algo que se suponía resuelto con la Ley 200 de 1936?
Marco Palacios: El conflicto de la tierra no se ha resuelto en Colombia. Ya transcurrió la primera década del siglo XXI y aún tenemos problemas de titularidad jurídica muy parecidos a los de los años 30. Además, hay asuntos muy complicados relacionados con la última oleada de violencia por cuenta de los paramilitares "aunque no exclusivamente por ellos", y con el desalojo de parcelas por parte de los campesinos. A esto, se suma el cambio en los paradigmas sociales y en la filosofía política, lo que permite abordar la situación de una manera distinta.
CAPV: Cuando usted empezó a trabajar estos temas, en los años 70, se dieron la Revolución cubana, la independencia de Argelia, la China de Mao" ¿Qué contenidos o elementos del marco teórico cambian la interpretación del problema?
MP: Bajo el espectro de la Guerra Fría, lo que subyacía era una especie de teleología de la historia: que todos íbamos a llegar al camino final. En los Estados Unidos se dieron la democracia y el capitalismo; y en la Unión Soviética o China, el comunismo. Todos tras su idea de progreso. Hoy hay mucha menos fe en eso, en lo unilineal. Se comprende la existencia de retrocesos, pues el papel de los campesinos y la política es más complejo de lo que se pensaba. Por ejemplo, en la ideología norteamericana de la Alianza para el Progreso había necesidad de reformar lo agrario para que el campesinado no alimentara movimientos comunistas; y desde la perspectiva comunista, los habitantes rurales hacían parte de una clase arcaica y aliada a la revolución proletaria.
CAPV: Usted plantea un debate que sigue siendo importante para el país: la revisión de las fuentes y su dispersión. ¿Qué pasa con las fuentes y con los archivos?
MP: El primer inconveniente para los historiadores que abordamos el tema de los campesinos "al menos los que yo estudié" es que todavía no están en la historia escrita. Hay muy pocos testimonios directos con sus voces, con su visión como testigos de una época pasada. Los escritos sobre ellos fueron realizados por terceros. Es un problema extraordinario de limitación: uno tiene que inferir, suponer, a veces hacer muchas conjeturas y, naturalmente, analizar el lenguaje de quienes los representaron, para bien o para mal. Habría que mirar aspectos como archivos judiciales, los cuales se conservan mal o no existen. En fin, es un problema tremendo.
Lealtades
CAPV: La década de los 30 coincide con el retorno de los liberales al poder, quienes, se suponía, tenían una gran capacidad para resolver el tema agrario; sin embargo, el gobierno de López Pumarejo tuvo muchas limitaciones al respecto. ¿Por qué concentrarse en estudiar esa época?
MP: Los años 30 son una manera de referirme a un periodo que va de 1925 a 1945. Pero, en efecto, la tercera década del siglo pasado tiene una gran centralidad, particularmente, el gobierno de Enrique Olaya Herrera y, sobre todo, el de Alfonso López Pumarejo. En eso hay una mitología (o mejor, una mitografía) que se cultiva mucho aquí, en la Universidad Nacional de Colombia, por aquello de la Ciudad Universitaria de López.
CAPV: ¿Casi una geografía?
MP: Absolutamente, porque construyó este campus, lo cual es un logro enorme; pero lo hizo con un espíritu cercano a las clases medias, para que ellas votaran por el Partido Liberal. Y lo consiguió, porque preservaba unas lealtades muy profundas por parte de esa población. Me concentro en ese periodo porque es el momento en que esos dos gobiernos liberales trataron de resolver seriamente el problema (o creyeron que lo hacían), mediante una serie de reformas en la letra de la ley.
CAPV: Desde esa perspectiva, usted cuestiona el impacto que realmente tuvo la Ley 200 de 1936. ¿Cuáles son las principales fallas que encontró a la hora de reconstruir la perspectiva jurídica y buscar documentación más concreta frente al papel de los campesinos y la retoma de la tierra?
MP: Hay que analizar el contexto. La movilización rural estuvo circunscrita a Cundinamarca y al Tolima, así como a algunas zonas de la Costa Atlántica y a otras regiones del país. Pero fue muy concentrada, pues la mayoría de los campesinos colombianos no se movilizó. Eso explica por qué no sucedió algo fundamental. La reforma agraria habría tenido sentido si hubiera estado vinculada al tema de la reforma política, pues la idea era de tratar a estas personas como ciudadanos iguales a cualquier miembro respetable, por ejemplo, de la clase media de Bogotá, con sus mismos derechos, acceso a la ley y respeto.
CAPV: ¿Incluiría en ese grupo a los que usted caracteriza como campesinos comunistas?
MP: No, ellos fueron los que se movilizaron. La gran contradicción es que eran campesinos comunistas de código civil, dos cosas completamente contrapuestas. El código civil entroniza la propiedad privada burguesa y la lleva, probablemente, a una de sus máximas expresiones ideológicas y jurídicas. El comunismo, por su parte, busca destruir la propiedad privada porque aliena, dado que es la fuente básica de la explotación del hombre por el hombre.
Tierra, de nadie y de todos
CAPV: En su más reciente publicación, ¿De quién es la tierra?, usted cita una frase del libro Levítico de la Biblia, que deja atónito al lector: "La tierra no puede ser de nadie".
MP: También cito al filósofo John Stuart Mill, en el sentido de que la tierra, cuando realmente se trata de la propiedad, es un bien muy diferente a otros: es completamente limitada y es la herencia del género humano. Lo dice el Levítico: "La tierra no puede ser de nadie". Si uno lleva esto a sus consecuencias reales, entonces sí está bien la idea de que la tierra puede ser de quien la trabaja; pero quien la posee solo para acumular poder político o una riqueza para el futuro, dejará a muchos sin acceso a ella, y no tendría por qué ser propietario.
CAPV: ¿Cómo se originó ese entramado en Colombia y cómo terminó siendo el andamiaje del conflicto agrario, e incluso, del conflicto armado?
MP: El conflicto armado tiene que ver más con la época de la violencia y con un tipo de campesinado específico, que son los colonos. La izquierda marxista y la revolucionaria de la época no tenían acceso a un conjunto de conceptos sobre esta nueva figura en lo rural. Había muchas categorías sociales, pero el concepto de colono realmente no era claro. Curiosamente, fueron más nítidas las figuras de los liberales y los gaitanistas; las de los comunistas no tanto, pues estos luchaban con la idea de que los campesinos no debían ser propietarios porque se aburguesaban.
CAPV: Los poderes locales han sido más fuertes que el Estado central en el ordenamiento de la propiedad de la tierra, pues este último ha sido débil: ha carecido tanto del conocimiento para organizar un catastro, como de archivos y de prácticas judiciales fiables.
MP: Sí, en esa época los poderes locales, que correspondían a los cargos administrativos que ocupa la sociedad civil en las regiones, eran más fuertes que el Estado central. Alcaldes y policías estaban muy ligados a unas estructuras locales sumamente fuertes, de manera fáctica, simbólica e ideológica. El Estado tenía unos discursos muy progresistas, pero, cuando estos llegaban a las sociedades locales, la gente o no los oía o no los quería oír.
Se necesita catastro
CAPV: Con la nueva Ley de Restitución de Tierras, el actual Gobierno enfrenta las mismas dificultades de antaño. ¿Cuáles son las perspectivas reales para superar el problema agrario?
MP: Muchas veces, las leyes responden solo a las buenas intenciones de los gobernantes. Por ejemplo, en ningún momento digo que hubo mala fe en la Ley 200 de 1936, más bien, que pudo haber ingenuidad, el juego típico entre las fuerzas del poder y las transacciones del Congreso, propias de cualquier sociedad liberal, políticamente hablando. La actual ley tendrá esos mismos inconvenientes, o incluso más graves, porque restituir masivamente cerca de cuatro millones de hectáreas "según cifras oficiales", en un país con un débil sistema registral y catastral, va a ser sumamente difícil.
Además, si no hay transparencia en el proceso, puede presentarse más violencia o coacción sobre la gente. Colombia necesita un catastro y la voluntad política para ello, así como registros eficientes y completamente abiertos a la opinión, que garanticen la propiedad, las transacciones y los títulos. Le oí decir al ministro de Agricultura que no hay claridad sobre la titulación del 40% de los predios del país. ¡Eso es terrible! Un drama político para este Gobierno y para los que vengan.
CAPV: En esa perspectiva, ¿su trabajo histórico tiene una clara capacidad de intervenir en el debate político contemporáneo?
MP: Lo que trato de mostrar es que, prácticamente, desde la Conquista hasta nuestros días, hemos tenido problemas de ese estilo, al menos desde el punto de vista jurídico. Es obvio que el Estado colombiano hoy conoce mucho más que los virreyes españoles sobre el territorio, pero evidentemente ese saber está incompleto en términos relativos.
CAPV: ¿Esto se relaciona con algo que usted ha planteado en algunos debates, sobre el hecho de que en Colombia no se ha cerrado la frontera agropecuaria?
MP: Esa frontera sigue un poco abierta. Hay dos grandes normas al respecto: una tiene origen en el Gobierno del presidente Virgilio Barco y otra, más reciente, en la Constitución de 1991, que cerró la frontera para los "blancos", al crear los territorios de las denominadas negritudes y de los grupos indígenas. De todas formas, continúa el argumento de la falta de tierra en Colombia y de la necesidad de entrar a esos territorios. Siempre ha sido así. Nunca se cierra del todo la frontera porque, es obvio, ni los indígenas ni los afrocolombianos tienen la capacidad de defender las tierras. Hay muchos leguleyos que abren el camino para que estas puedan ser desposeídas. Y el Estado no tiene los instrumentos para hacer cumplir la ley en lugares como Chocó, Vaupés o Caquetá.
CAPV: Pareciera que la izquierda del Partido Liberal tiene un compromiso importante de ordenar lo agrario y está tratando de conectar la actual reforma con las acciones de Virgilio Barco, Olaya Herrera y López Pumarejo. ¿Es así?
MP: Sí, uno podría decir que, en general, desde la izquierda liberal de Murillo Toro en el siglo XIX, hay una conciencia muy clara de que al país lo aflige la extrema desigualdad en la distribución y propiedad de la tierra. Pero da la impresión de que el presidente Santos se matriculó, en términos agrarios, en la escuela de la Federación de Cafeteros, que él conoce bien pero que no es propiamente de corte liberal. Es más bien una católica y conservadora, que mostró sus virtudes en el pequeño caficultor del cinturón cafetero del centro occidente de Colombia. Por otro lado, yo sí creo que él es una persona de talante completamente liberal, por su formación familiar y personal, pero no lo pondría, para nada, en la izquierda de este partido.
CAPV: ¿Fenómenos actuales como el de la minería ilegal van a aumentar el problema del control catastral agrario?
MP: No me cabe la menor duda. Ahí estamos encubando otra oleada de homicidios, de reyertas con armas, de problemas complicados. Ya se está generando otro caldo de cultivo. La frontera minera implicará, por fuerza, nuevas migraciones internas de gente desposeída, conflictos de ocupación de la tierra y otros muy complejos que, si no se atienden a tiempo, tendrán las mismas consecuencias de violencia que han marcado toda nuestra historia.
 Correo Electrónico
Correo Electrónico
 DNINFOA - SIA
DNINFOA - SIA
 Bibliotecas
Bibliotecas
 Convocatorias
Convocatorias
 Identidad UNAL
Identidad UNAL