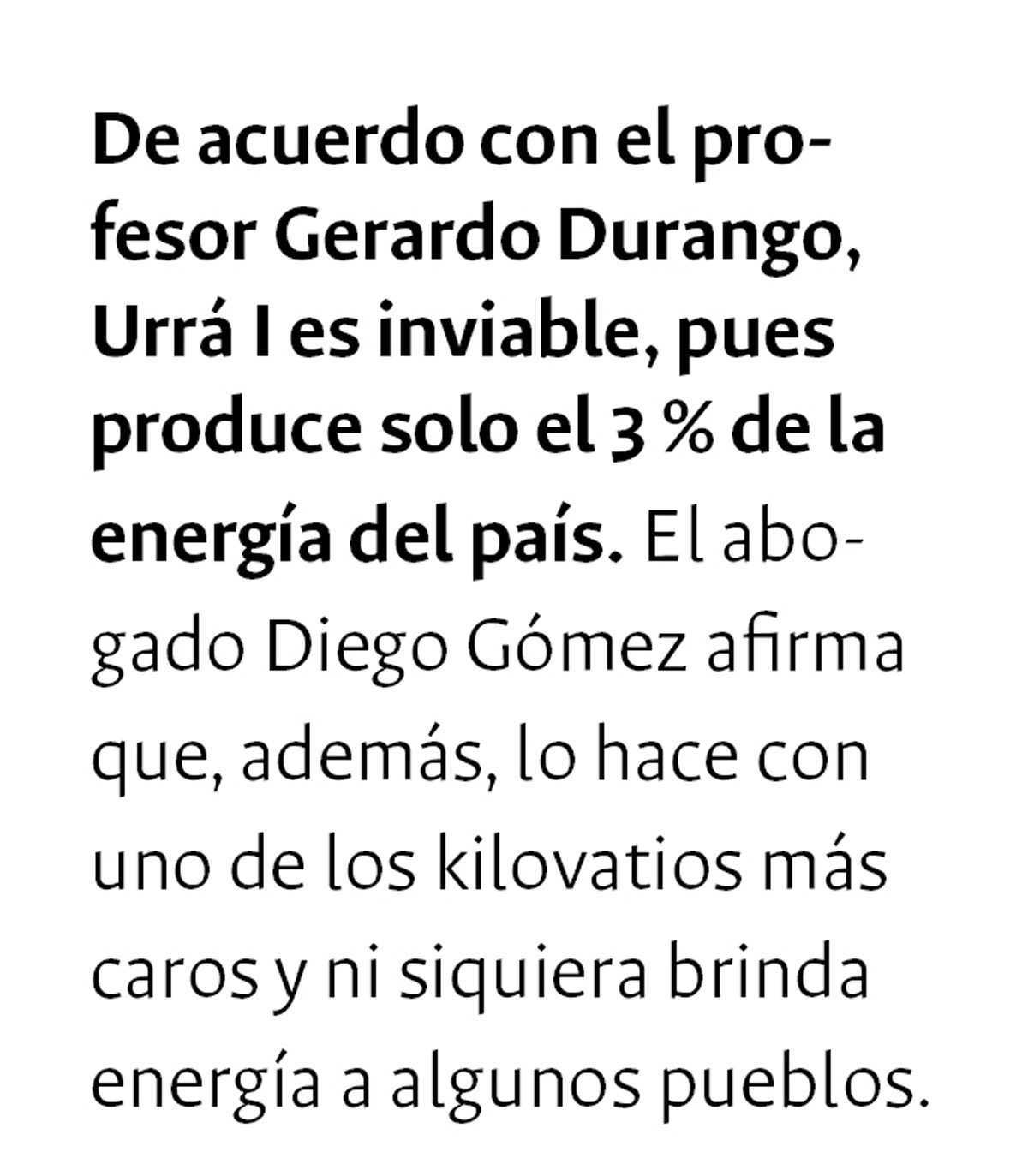Los lugares sagrados del pueblo embera katío del Alto Sinú (Córdoba) desaparecieron bajo el agua, igual que sus tambos (viviendas), sus cultivos, las plantas medicinales endémicas con las que los jaibanás (médicos tradicionales) realizaban los rituales y la posibilidad de encontrar su sustento en la pesca.
La vida de la comunidad jamás volvió a ser la misma desde que se dio paso a la construcción de la hidroeléctrica Urrá I, lo cual significó la inundación de su territorio ancestral, en el Parque Nacional Natural de Paramillo, producto de una licencia ambiental obtenida sin el consentimiento previo de los habitantes y de manera irregular, en 1993.
Aunque la Corte Constitucional colombiana se pronunció al respecto, cuando emitió la Sentencia T-652 de 1998, con la cual sentó un precedente importante para la protección de las comunidades indígenas, su derecho a la cultura, a su propia lengua y a su territorio, el daño ya estaba hecho: lo que se consideraba como cultura embera ya no existe, se ha diluido y homogeneizado en medio de las dinámicas comerciales y la noción de "desarrollo" occidental.
Después de una lucha interna y la división entre los resguardos de los miembros de esta etnia, cuyas pretensiones estaban entre la indemnización individual y la colectiva, la Corte decidió darles una compensación económica que empeoró su situación.
Diana Carrillo, docente de la cátedra "Multiculturalismo y derechos étnicos", en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, señala que esta reparación acabará pronto, con el agravante de que este grupo no cuenta con un plan colectivo de vida y quedará sin sustento.
Haber recibido dinero (un bien que nada tiene que ver con su cultura) a manera de reparación no suplió la pérdida de su soberanía alimentaria, causada por el taponamiento del río, que los dejó sin posibilidad de cazar, recolectar ni pescar los bocachicos que subían por el afluente. Esta situación los llevó al consumismo y a sumergirse en vicios como la prostitución y el alcoholismo.
Refugiarse en el casco urbano del municipio de Tierralta (Córdoba), una zona asediada por el paramilitarismo (y actualmente por más de 14 bandas criminales, según un informe de Indepaz), terminó con varios de sus líderes, por lo tanto, no fue la mejor opción. "Yo no quiero dinero, quiero que mi platanito sea respetado", decía Kimy Pernía Domicó, líder asesinado, al parecer, por buscar soluciones que evitaran la catástrofe.
Etnocidio embera, ¿un genocidio?
Ante esta precaria situación y el hecho de estar perdiendo su identidad, su lengua (que ya no es la lengua materna de las nuevas generaciones) y sus formas de vida, asociadas a una cosmogonía, el abogado Diego Fernando Gómez González se dio a la tarea "como parte de su tesis de la Maestría en Derecho Penal de la UN" de responder a la pregunta "¿es necesario aniquilar a los miembros de un grupo humano para cometer genocidio?".
Para abordar esta inquietud tuvo como referentes el Estatuto de Roma (ER), las sentencias del Tribunal Internacional de la Antigua Yugoslavia y de Ruanda y la primera normativa de la ONU antes del protocolo, a la luz del Derecho Penal Internacional.
A manera de conclusión, Gómez plantea en su tesis: "La categoría de etnocidio depende de las categorías básicas del crimen de crímenes, no obstante esta especie del genocidio se identifica en tanto no requiere de la muerte de los miembros del grupo humano, sino de un ataque dirigido en contra del factor de cohesión que permite al grupo humano establecer una identidad para sí que lo diferencie de otras agrupaciones".
Así, señala que al entrar en dinámicas consumistas propias del mundo occidental o eurocéntrico, que son diametralmente opuestas al postulado de "no mezquinar", mandato derivado de la Ley de Origen y de las costumbres propias de la etnia katío, se advierte que podría tipificarse como un genocidio.
Ahora, Urrá II
Parece que no fue suficiente con Urrá I, pues se piensa ampliar la capacidad con una segunda etapa, que sería 10 veces más grande que la primera represa, es decir, abarcaría 74.000 hectáreas (ha) que cubrirían 53.000 ha del Parque Nacional y 21.000 ha del territorio embera. Así lo aseguró el profesor Gerardo Durango de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la UN en Medellín, en su artículo "Derechos fundamentales de los pueblos indígenas. El caso del pueblo embera katío y la represa de Urrá: un análisis desde la Corte Constitucional colombiana". ¿No es como para alertar a los organismos nacionales e internacionales?
Para agravar la situación de la comunidad, según la Sentencia T-007 de 2003, el incentivo monetario que se les da a manera de indemnización por los perjuicios causados está por terminar. Esto amerita, según la docente Diana Carrillo, exasesora de la Organización Nacional Indígena Colombiana (ONIC), medidas urgentes y un plan de salvaguarda que permita tener nuevas autoridades, mejorar la organización y construir un plan de vida colectivo.
Con el dinero se irá también la posibilidad de comprar el pescado que no pueden obtener por su propia cuenta, o el maíz y el arroz de los cultivos que desaparecieron. Por eso, si no se hace algo urgente para frenar las pretensiones de borrar del mapa su territorio, estaría anunciada la desaparición de esta etnia.
Los investigadores consideran que no es posible que se pase por encima del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y se ignoren los derechos fundamentales de los pueblos indígenas.
 Correo Electrónico
Correo Electrónico
 DNINFOA - SIA
DNINFOA - SIA
 Bibliotecas
Bibliotecas
 Convocatorias
Convocatorias
 Identidad UNAL
Identidad UNAL