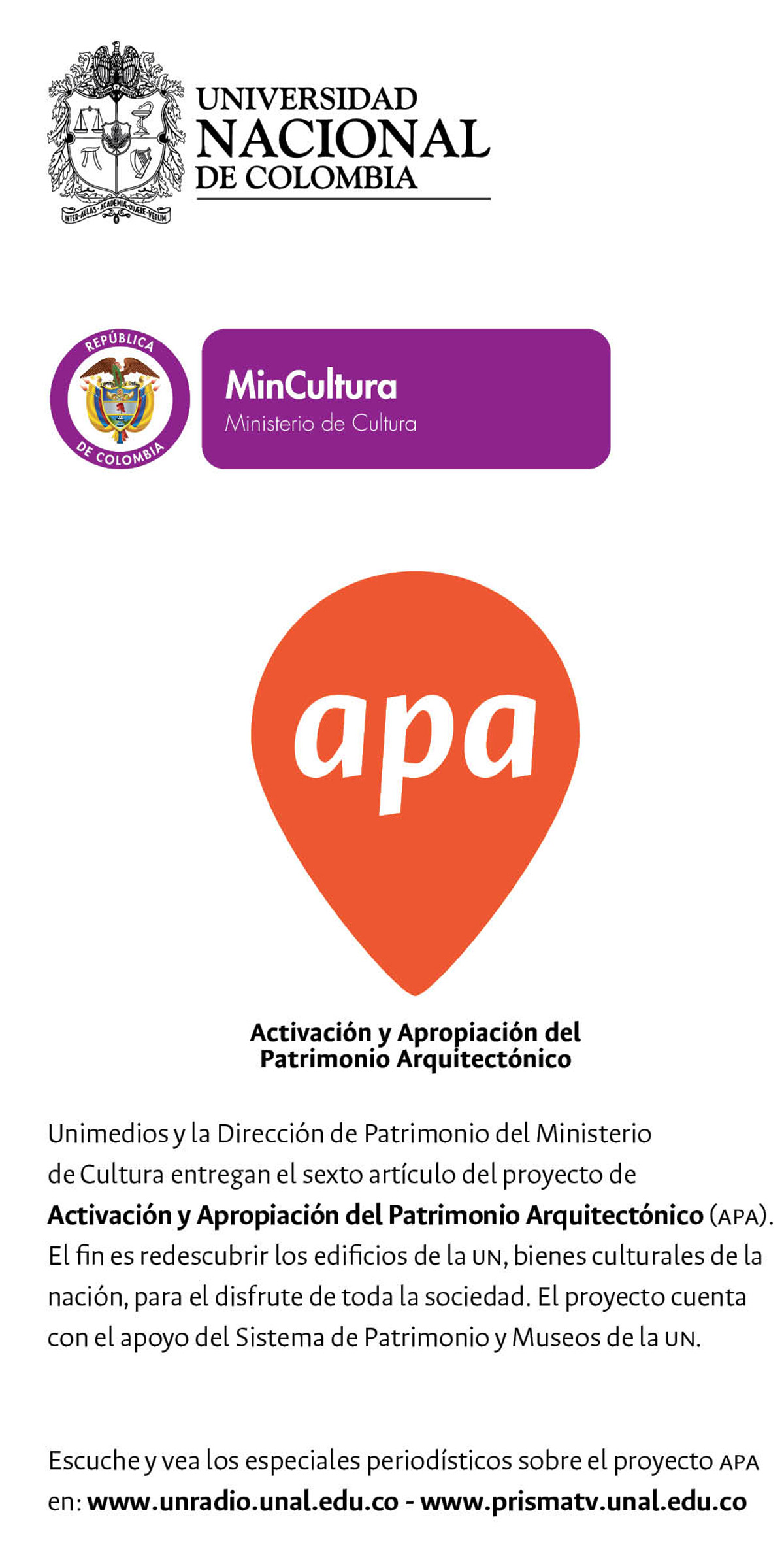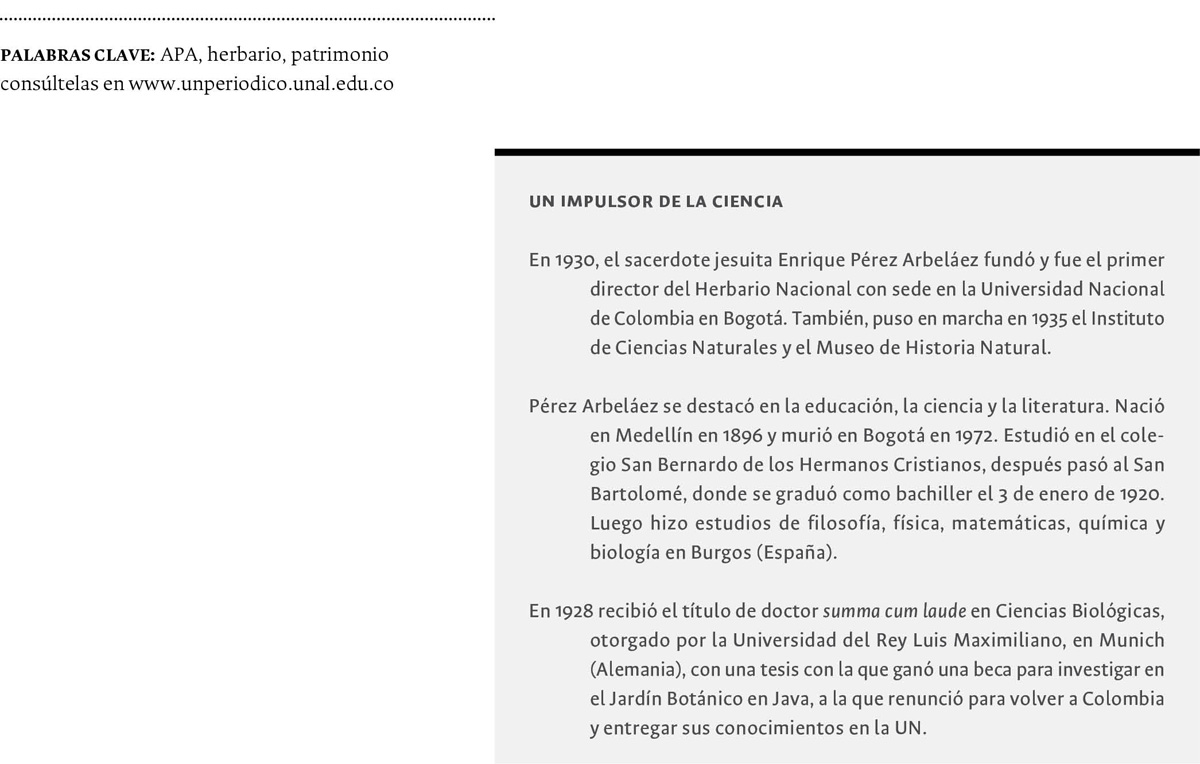Si hay un espacio en el país que ha sido epicentro del desarrollo científico nacional ese es, indudablemente, la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Por sus aulas, laboratorios y despachos han pasado mentes brillantes que hoy son referentes por sus grandes aportes a la sociedad. La lista es larga e incluye personalidades que, por su herencia o por su vinculación directa con la Institución, contribuyeron a dar forma a este centro de estudios.
De tiempos lejanos se despunta el botánico José Celestino Mutis; entre los siglos XIX y XX sobresalen Joaquín Acosta (geólogo e ingeniero), Liborio Zerda (médico, científico y etnólogo), Ricardo Lleras Codazzi (ingeniero, geólogo y naturalista), Julio Garavito Armero (matemático e ingeniero " el de los billetes de 20.000) y Rafael Zerda Bayón (químico); y de épocas recientes es indispensable nombrar al biólogo, geólogo y arqueólogo Thomas van der Hammen.
La inauguración del edificio que hoy aloja la sede de esta Facultad tuvo lugar el 6 agosto de 1938 y se podría considerar como la instauración de la primera casa formal y unificada de las ciencias en la Institución, algo que va más allá del hecho de que fue la construcción con la que se comenzó a erigir el campus de la Ciudad Universitaria en Bogotá.
La Facultad de Ciencias, como centro científico, tiene una fuerte tradición que sentó las bases de entidades que hoy son sitios de investigación de gran robustez. El caso más claro es el Instituto de Ciencias Naturales (icn) que tuvo su origen en la Expedición Botánica del siglo XVIII. Allí se puede encontrar buena parte del trabajo del sabio Mutis.
Según el profesor Santiago Díaz Piedrahita (q.e.p.d.), botánico de la un y experto en la historia de la ciencia del país, "hay un hecho que enlaza a la Expedición Botánica con la Universidad Nacional de Colombia. Cuando el General Santander creó la Universidad Central (antecesora legítima de la un), le adscribió el Observatorio Astronómico, que aún es una dependencia de la Facultad de Ciencias, así como los gabinetes de historia natural, química, zoología y botánica. De igual forma, trajo una misión científica permanente integrada por geólogos, botánicos y químicos".
Se diversifica el conocimiento
La consolidación de la Facultad se inició en 1936 cuando se creó el Departamento de Botánica, gracias a la gestión del padre Enrique Pérez Arbeláez. Él rescató las colecciones realizadas por el botánico José Jerónimo Triana para conformar el Herbario Nacional Colombiano que, junto con el Museo de Ciencias Naturales, formaron parte del recién creado Departamento. En 1939 se convirtió en el Instituto de Botánica y en 1940, finalmente, en el Instituto de Ciencias Naturales.
Como claustro ha tenido dos períodos marcados por situaciones administrativas. El primero, en 1946, cuando el rector Gerardo Molina creó la Facultad de Ciencias, cuyo objetivo era estimular el estudio de algunas disciplinas básicas como Matemáticas, Física, Astrofísica, Geodesia, Filosofía de las Ciencias, Fisiología Humana, Botánica sistemática, Físico-química, Geología, Historia del Derecho, Prospección Geofísica, Química Orgánica y Radioactividad.
El segundo, desarrollado durante la reforma realizada por el rector José Félix Patiño, reconstituyó la Facultad de Ciencias por medio de los Acuerdos 47 de 1964 y 61 de 1965 del Consejo Superior. Esto permitió agrupar en una sola instancia administrativa las facultades de Química, Farmacia, Matemáticas, Geología y el Departamento de Física, que estaba adscrito a la Facultad de Ingeniería. También incluyó el Observatorio Astronómico Nacional y el icn con su Museo de Historia Natural.
En la actualidad, esa multiplicidad de áreas científicas se divide en siete departamentos con sedes propias dentro del campus: Biología, Estadística, Farmacia, Física, Geología, Matemáticas y Química. Cabe mencionar que el Centro de Estudios de Ciencias del Mar (Cecimar) en Santa Marta, la Estación de Biología Tropical Roberto Franco en Villavicencio, la Estación de Estudios de Primates en Amazonia y el Museo Paleontológico en Villa de Leyva surgieron del seno de la Facultad de Ciencias.
Una arquitectura polémica
Como centro de toda esa evolución académica y científica siempre ha estado el edificio que hoy aloja la Facultad de Ciencias, el cual sigue provocando diversas opiniones como lugar arquitectónico dentro del conjunto que constituyó la primera fase constructiva de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá.
De lo que no hay duda es que se trata del edificio pionero del campus y, así mismo, el primero en ser inaugurado en la Ciudad Universitaria, en un evento que tuvo lugar durante la celebración del cuarto centenario de la fundación de Bogotá, el 6 de agosto de 1938. Esta sola condición lo pone en una jerarquía histórica destacada.
La concepción misma del edificio está relacionada, además, con las diferencias que se dieron al interior de la Oficina del Ministerio de Obras Públicas a la hora de plantear ideas arquitectónicas para su construcción y fijar allí la sede del Instituto Botánico (hoy icn). Precisamente, ese fue su primer uso: allí estuvieron resguardos los gabinetes de Mutis.
En efecto, se cuestionaba el pintoresquismo (categoría en la que prevalece la estética tradicional) de la propuesta hecha por el arquitecto Eric Lange (muy apegado a la herencia colonial española), planteamiento que iba en contravía de las intenciones de modernidad de la época y de arquitectos como Leopoldo Rother. Ese diseño, puesto en contexto, quizás respondía a la arquitectura colombiana neo-colonial de los años treinta, lenguaje con el cual se proyectaron muchos edificios dentro del Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo los palacios nacionales de Cartagena y Popayán.
Ese pintoresquismo corresponde a una construcción de un piso (con gran altura) que se organiza alrededor de un patio claustrado, es decir, con corredores perimetrales separados por pasarelas.
La composición original era simétrica, no obstante una intervención posterior añadió un piso a un costado que la desvirtuó. Además, esta se enfatizaba en la entrada principal con un pórtico de tres vanos adintelados rectos (pequeñas ventanas por donde entra la luz). Su diseño recuerda las casas de hacienda coloniales, solo que esta era más sofisticada por el empleo de arcos de medio punto con columnas y capiteles que rodean el patio, en lugar de los pies derechos de madera utilizados en las haciendas.
Lo anterior, de alguna forma, evidencia la transición constructiva que tuvo lugar en la Colombia de los años treinta, con el naciente campus de la Universidad. En este edificio se dieron cita la tradición colonial, la modernidad y las referencias de la academia. Incluso, se podría afirmar que la conexión directa con la Expedición Botánica explicaría el lenguaje arquitectónico utilizado en esta particular estructura, la cual es un punto aparte del conjunto de la llamada Ciudad Blanca.
"Es importante que las nuevas generaciones conozcan mejor nuestro pasado al rescatar la memoria de personajes importantes que pasaron desapercibidos para muchos. También es necesario saber cuáles fueron los inicios de la ciencia en el país, más allá de hechos como la Expedición Botánica, porque de esa manera se puede determinar que aquí sí han existido desarrollos científicos", manifestó el profesor Piedrahita, exdecano de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad.
Según lo anterior, el edificio de la Facultad de Ciencias tiene como característica relevante ser un patrimonio arquitectónico que recoge buena parte de la historia de las ciencias en Colombia.
 Correo Electrónico
Correo Electrónico
 DNINFOA - SIA
DNINFOA - SIA
 Bibliotecas
Bibliotecas
 Convocatorias
Convocatorias
 Identidad UNAL
Identidad UNAL