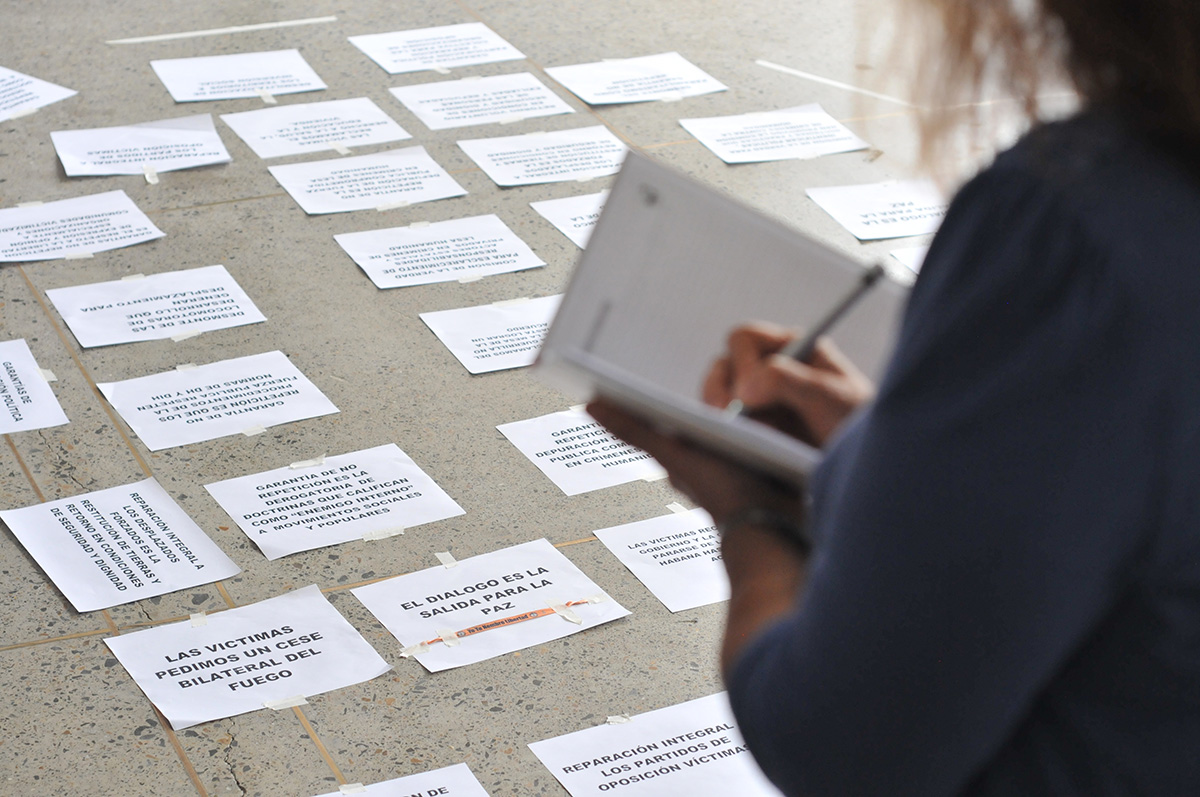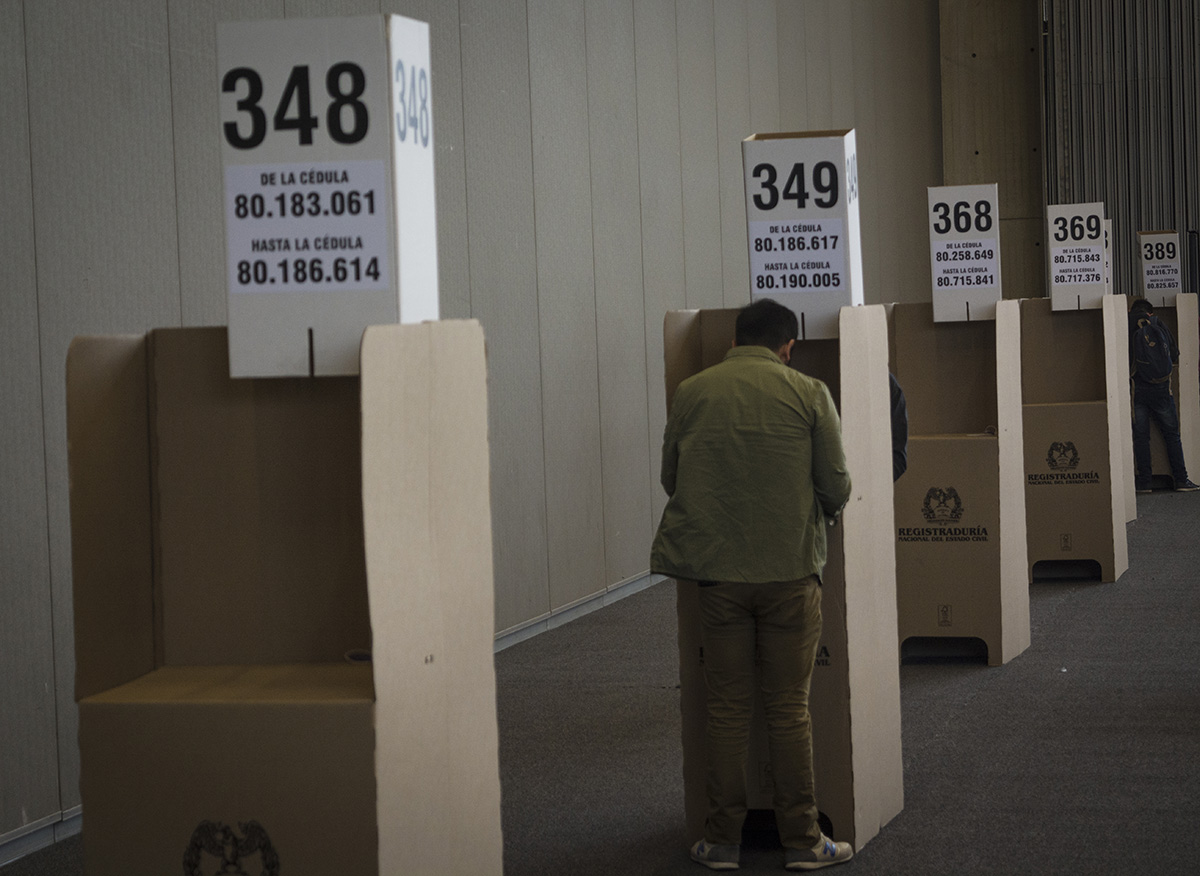Después de analizar cinco historias de vida de excombatientes paramilitares rurales y urbanos, la investigadora Emilsen Ramos, magíster en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), considera que "a pesar de que el país cuenta con una larga experiencia en procesos de desarme, desmovilización y reintegración, estos se consideran como un fracaso ante los altos niveles de reincidencia armada de los excombatientes pertenecientes a grupos paramilitares".
La investigadora plantea que los derechos de los excombatientes se han entendido como "beneficios" a los que acceden por dejar las armas, más que como bienes y servicios inherentes a su condición de seres humanos.
En los excombatientes se evidencia una brecha importante entre la ciudadanía formal "basada en los derechos reconocidos y aceptados formalmente en las estructuras jurídicas" y la real, basada en la práctica social y política.
Al analizar en profundidad cómo se concretan los lineamientos y objetivos de la política pública en materia de acompañamiento al proceso, se observa que estos han estado enfocados en satisfacer las necesidades básicas como salud y educación, más que en construir y fortalecer discursos y prácticas en los que se tome conciencia de las implicaciones del ejercicio de ciudadanía y de la importancia de ejercerla de manera activa en la legalidad.
"Esta concepción da como resultado que, en relación con la implementación de la política pública, se aborde con gran dificultad la transformación de discursos y prácticas frente al ejercicio de poder y violencia que han sido interiorizados por los excombatientes durante sus trayectorias individuales y en su pertenencia al grupo armado", señala.
Es claro que la pertenencia a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) configuró una forma de entender la ciudadanía, gozando de una doble condición: por un lado, su pertenencia al grupo armado y estar en la ilegalidad, que no incidió en que dejaran de percibirse como ciudadanos; de hecho, el ejercicio de derechos fue más asequible por contar con mayores recursos económicos o aprovechar la presión que el grupo ejercía dentro de la población.
El desarrollo de competencias para el ejercicio ciudadano por parte de los excombatientes debe partir del reconocimiento en la política pública de múltiples formas de ciudadanía, las cuales dependen de las diversas trayectorias sociales de los individuos. Por lo tanto, se deben desarrollar estrategias pedagógicas de paz tanto en excombatientes como en comunidades receptoras, para el reconocimiento de sectores sociales no hegemónicos.
"Esto es un primer paso para transformar la cultura política del país, que implica no solo la ampliación jurídica de derechos, sino la implementación de cambios estructurales en el Estado que permitan disminuir sus barreras de acceso y ejercicio por parte de sectores sociales que históricamente han sido excluidos", comenta.
Los entrevistados también reconocen como fundamental para el proceso de reconciliación "transformar las nociones valorativas que tiene la sociedad civil en relación con los diferentes actores del conflicto armado".
"Para ellos, las comunidades receptoras de las grandes ciudades como Bogotá han desarrollado pocos esfuerzos por conocer las construcciones que producen y reproducen las dinámicas del conflicto armado y optan por una posición de distancia y deshumanización de las personas que directa o indirectamente participaron en dichos escenarios", indica.
Por eso considera importante tener en cuenta que para que los procesos de desarme, desmovilización y reintegración sean sostenibles a largo plazo en la construcción efectiva de escenarios de posconflicto, "se deben abordar desde la formulación e implementación de medidas articuladas dirigidas a cerrar las brechas de acceso a derechos mediante la garantía del ejercicio de ciudadanía por parte de los diferentes sectores sociales".
 Correo Electrónico
Correo Electrónico
 DNINFOA - SIA
DNINFOA - SIA
 Bibliotecas
Bibliotecas
 Convocatorias
Convocatorias
 Identidad UNAL
Identidad UNAL