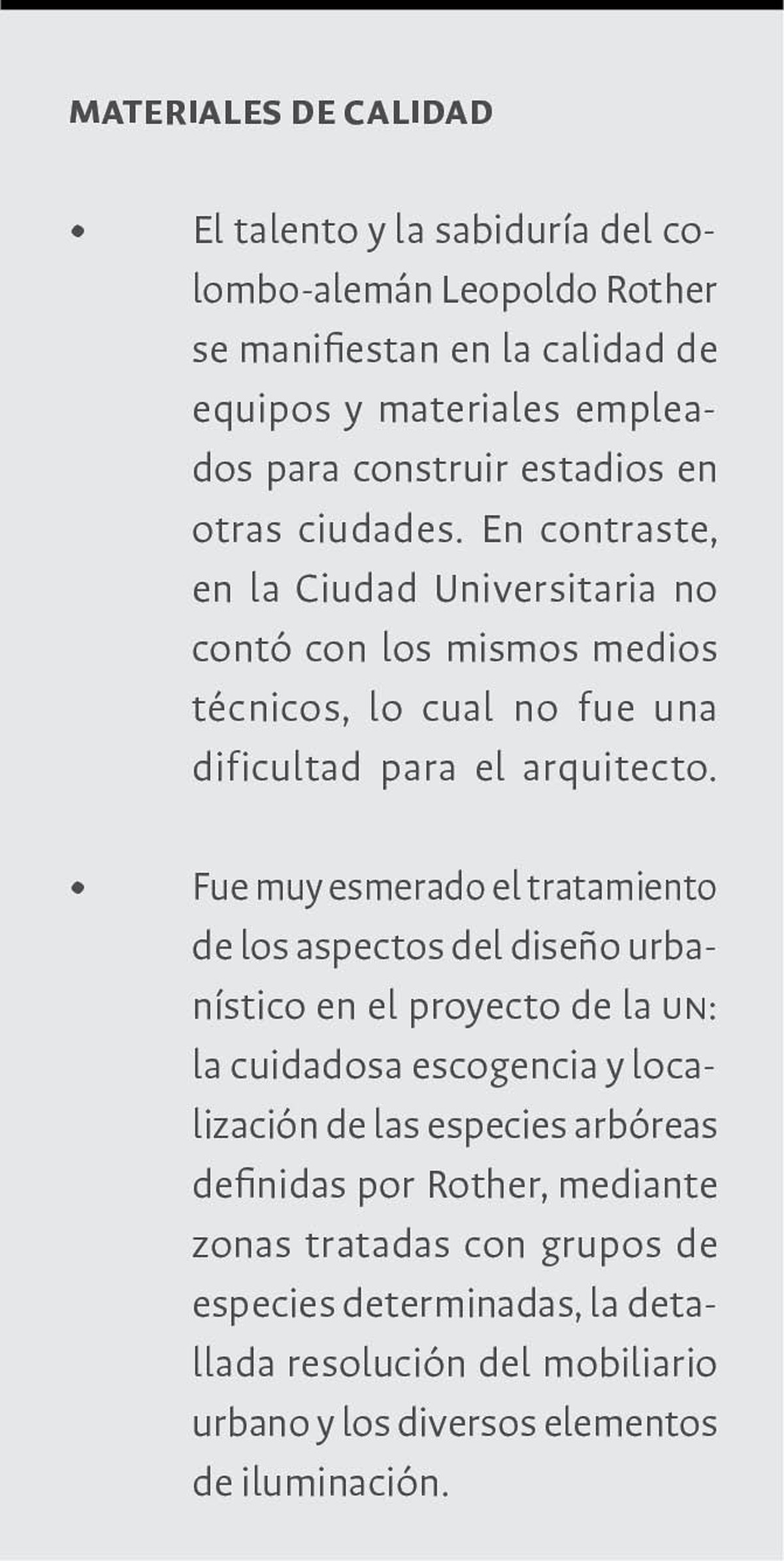El conjunto deportivo diseñado para la Universidad Nacional de Colombia constituía, junto con la sección administrativa, el eje urbanístico esencial en el sentido oriente-occidente del campus de la Institución en Bogotá.
Este planteamiento fue ideado por el pedagogo alemán Fritz Karsen y resuelto urbanística y arquitectónicamente por Leopoldo Rother. La propuesta estaba conformada, en primer lugar, por el Instituto de Educación Física, como núcleo y elemento articulador que constaba de aulas, espacios administrativos, la tribuna del estadio, piscina y gimnasio cubiertos; y en segundo lugar, por las canchas de deportes: estadio de fútbol, béisbol, baloncesto, tenis, jokey, polo, tiro, canchas de entrenamiento para tenis y piscina con tribunas.
La propuesta de Rother fue novedosa y pionera, pues buscaba una combinación inédita en el ámbito internacional en cuanto a este tipo de complejos: sumar el espacio para la práctica deportiva a otro para la formación en deportes.
El Instituto Nacional de Educación Física tuvo una importante incidencia y relación con el planeamiento original de la Universidad Nacional de Colombia. Este fue creado en 1936, en el ámbito de las políticas sobre higiene y bienestar imperantes en la época.
Su primer director fue enviado por el Ministerio de Educación Pública (al cual pertenecía la entidad) a prepararse en fisiología deportiva, en Europa. Pero además, fue encargado de acopiar toda la información posible sobre planes académicos y organizativos dirigidos a la consolidación del Instituto. La incorporación de este a la UN se dio en 1939, tiempo a partir del cual se otorgaba el título de Profesor de Educación Física con base en tres años lectivos y una tesis. No obstante, fue desmembrado de la Universidad en 1942.
Influencia de los Olímpicos
Esta nueva concepción de la actividad física tuvo como telón de fondo la reiniciación de los Juegos Olímpicos a finales del siglo XIX, la cual impulsó un creciente interés en el mundo por la recuperación de las formas arquitectónicas grecorromanas, pero combinadas con los avances de la modernidad y de la ingeniería del momento.
Durante los Olímpicos de 1936 en Berlín, Colombia propuso organizar los Juegos Bolivarianos para unir a los países libertados por Simón Bolívar: Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Alberto Nariño Cheyne (descendiente del prócer Antonio Nariño), por entonces director nacional de Educación Física de Colombia, fue el impulsor de la idea y contribuyó a fundar las federaciones nacionales y el Comité Olímpico Colombiano que gestionó el reconocimiento del Comité Olímpico Internacional para el evento andino.
En 1938 se llevó a cabo la primera edición de este certamen con la participación de las seis naciones y con Bogotá como sede, en honor a que Colombia originó la idea del encuentro. Además de los juegos, se aprovechó el evento para celebrar los 400 años de la ciudad.
La definición de los escenarios, entre los que se encontraba el estadio Nemesio Camacho El Campín y el de la Universidad (por entonces ambos en construcción), generó, como todo en Colombia, fuertes polémicas y movimientos políticos por el interés de lucirse con el encuentro. Finalmente, debido a un aguacero que inundó la cancha de El Campín, la inauguración se realizó en el campo de la UN.
En ese entonces, Perú ocupó el primer lugar con 75 medallas (26 de oro, 22 de plata y 27 de bronce); Ecuador quedó segundo con 58 (23 oro, 20 plata y 15 bronce) y Colombia se posicionó en el tercer lugar con 66 preseas (19 de oro, 26 de plata y 21 de bronce).
Estructura moderna
En el campus deportivo de la UN, lo realmente construido es una mínima parte de lo planteado como proyecto. Solo se edificaron las aulas, el área administrativa del Instituto de Educación Física, el estadio de fútbol y atletismo y sus tribunas, la cancha para el campeonato de balonmano y las de tenis.
Igualmente, quedó demarcado el campo de béisbol que fue utilizado por los estudiantes y que se reconocía aun en las aerofotografías de los años setenta. La propuesta arquitectónica de Leopoldo Rother se caracterizó por el diseño de un conjunto urbanístico de carácter autónomo, inmerso en el campus universitario; así como por la opción de una estructura tanto estética como estructuralmente moderna; y por la construcción de una serie de sobreelevaciones y taludes que incluían en el medio al estadio.
Lo que se debe destacar es el planteamiento general que propuso Rother, quien aplicó varios principios de diseño. Se resalta el ángulo más o menos pronunciado de la gradería para garantizar la mejor visibilidad posible a los espectadores, optimizar las condiciones acústicas del escenario y permitir el fácil ingreso y desalojo del público.
Además, sobresale la opción compositiva de masa y el lenguaje arquitectónico empleado, que fluctuaba entre la tradición romana antigua y la espacialidad abierta y funcional de las nuevas propuestas estructurales que se ideaban y construían en Norteamérica. En estas se presentaba una alianza notable entre lo arquitectónico y lo ingenieril, para el proceso creativo del diseño.
Hay que mencionar la inclusión del Estadio dentro de un conjunto urbanístico, a la manera de una ciudadela deportiva, y la situación exenta del edificio como hito urbano. A esto se suma su localización, hundido respecto al nivel original del terreno, o incluido dentro de un terreno sobreelevado con rellenos y taludes.
Proximidad con el paisaje
Como atributos especiales del conjunto deportivo se puede señalar la imagen expresivamente moderna y estrictamente funcional en el interior del Estadio, técnicamente resuelta al detalle en las graderías y a cancha.
Su expresión arquitectónica, libre de elementos decorativos, se evidencia en la masa de líneas horizontales que se recorta contra el paisaje próximo de las copas de los árboles del campus y, al oriente, el paisaje lejano de los cerros tutelares de Bogotá.
La resolución técnica de la grama y la pista de atletismo son tan acertadas que en la actualidad el Estadio Alfonso López funciona correctamente en los períodos invernales.
La simpleza del volumen blanco, marcado por franjas horizontales, se suma a la correcta resolución de los parámetros del escenario deportivo que, además de la práctica del fútbol, permite realizar competencias de atletismo y lanzamiento de bala y jabalina.
Desde una perspectiva externa, la visión es masiva de la cinta envolvente, lo que plantea una imagen homogénea de la franja lineal continua y poco perforada, que se altera únicamente por la mayor altura y jerarquía (a la manera clásica) en el tramo que articula la tribuna con el volumen del Instituto de Educación Física y las esbeltas y simbólicas torres olímpicas.
 Correo Electrónico
Correo Electrónico
 DNINFOA - SIA
DNINFOA - SIA
 Bibliotecas
Bibliotecas
 Convocatorias
Convocatorias
 Identidad UNAL
Identidad UNAL