

Soledad no deseada estaría influyendo en esperanza de vida de pacientes con cáncer

Factores como la falta de actividad laboral, residir fuera de Bogotá y recibir diagnósticos de cáncer de próstata o leucemia aumentan los niveles de soledad no deseada. Fotos: archivo Unimedios.

La soledad no deseada se manifiesta como la percepción subjetiva de la carencia de relaciones sociales significativas.

A quienes no son de Bogotá les resulta difícil manejarse en la ciudad, y además enfrentarse a los trámites administrativos.
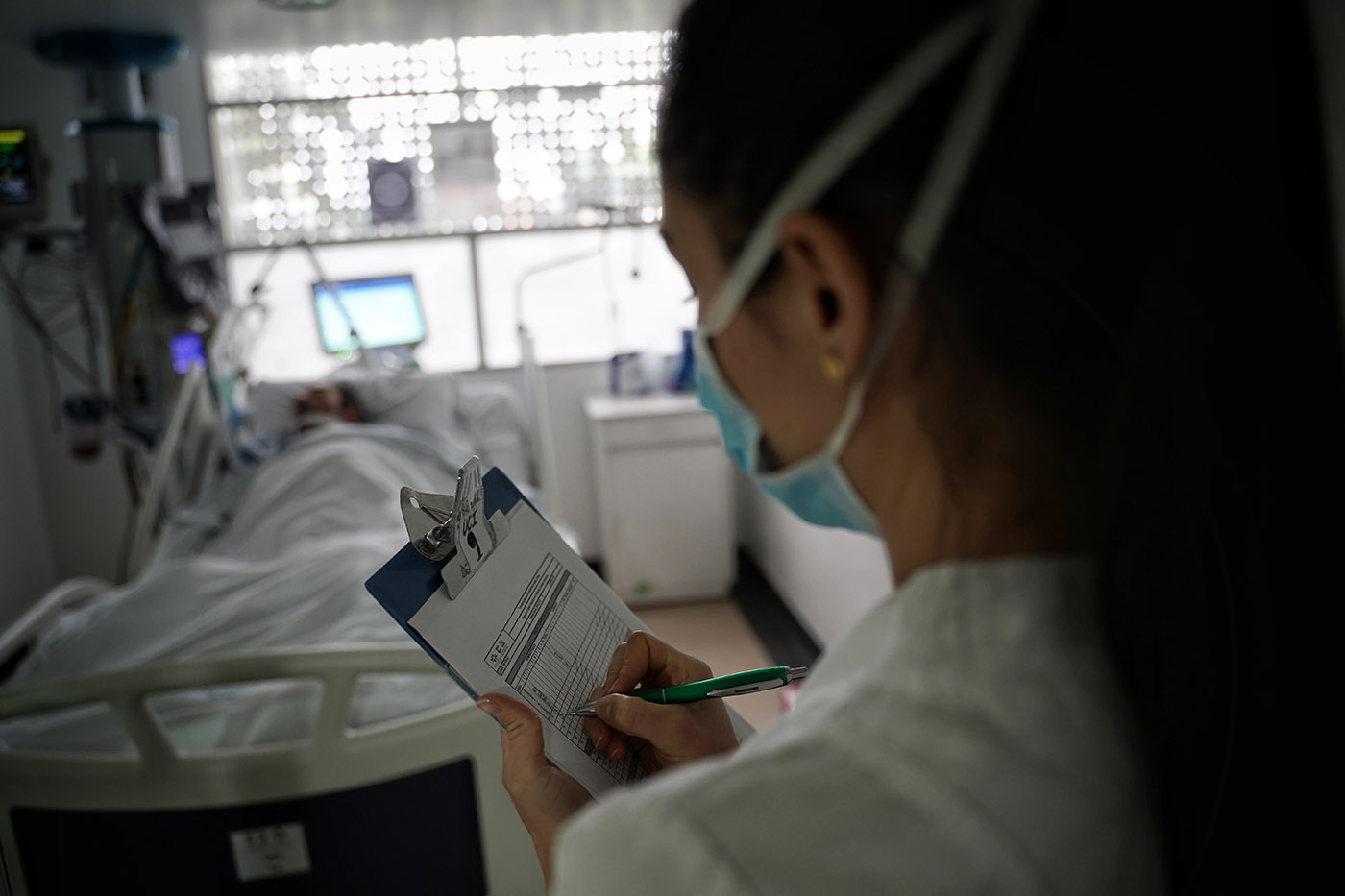
El 70 % de los casos de cáncer se registran en países ingresos medios como Colombia.

Los pacientes que experimentan soledad suelen tener pensamientos recurrentes de tristeza o incluso ideas suicidas constantes.
El cáncer se ha convertido en una enfermedad que genera preocupación en el mundo: la Organización Mundial de la Salud (OMS) prevé un aumento del 40 %, y lo más alarmante es que el 70 % de esos casos se concentrarán en países de bajos y medianos ingresos, incluyendo a Colombia.
Según el Observatorio Global de Cáncer (Globocan), en 2020 Colombia registró 113.221 nuevos casos de cáncer y 54.987 fallecimientos. La situación es particularmente inquietante para las mujeres, que representaron 60.400 de los nuevos casos y 28.100 de las muertes durante ese mismo año.
Sin embargo, los datos no reflejan que detrás de cada caso hay una experiencia única de soledad no deseada. La médica Adriana Valdelamar Jiménez, candidata a Doctora en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), encontró una conexión entre esta y la mortalidad en pacientes con cáncer.
Ella tomó una muestra de 400 pacientes del INC, en donde adelantó un estudio de cohorte prospectiva, un tipo de investigación observacional en la que se hace seguimiento a un grupo de personas a lo largo de un periodo de tiempo determinado. Encontró que la incidencia de mortalidad es 3 veces mayor en pacientes con niveles moderados a altos de soledad no deseada frente a los que tienen niveles bajos.
“Existen estudios en pacientes con cáncer que sugieren que la soledad no deseada se puede relacionar con mayor riesgo de morir, ya que esta puede afectar la respuesta al tratamiento, debilitar el sistema inmunológico, generar alteraciones emocionales y promover conductas perjudiciales para el cuidado de la salud como el aislamiento social”, señala la investigadora.
Su estudio también revela que factores como sexo masculino, falta de actividad laboral, residir fuera de Bogotá y recibir diagnósticos de cáncer de próstata o leucemia aumentan los niveles de soledad no deseada. Por el contrario, los niveles de soledad disminuyen con niveles educativos más altos, estado civil casado y una mayor funcionalidad.
La investigadora explica que “la soledad no deseada se manifiesta como la percepción subjetiva de la carencia de relaciones sociales significativas y ha demostrado ser un factor de riesgo para condiciones como depresión, ansiedad o estrés. Para los pacientes con cáncer, esta carga emocional se puede agravar debido a la pérdida de relaciones sociales ocasionada por la enfermedad, el estigma asociado con esta y las posibles limitaciones en las actividades diarias”.
Señala además que “muchos pacientes expresan temor al recibir el diagnóstico, especialmente al enfrentarse a sus familiares, ya que aún persiste la idea equivocada de que el cáncer es una enfermedad contagiosa. Para ellos es un proceso solitario, incluso cuando tienen familia, ya que muchas veces no son de Bogotá y les resulta difícil desde su llegada al INC hasta los trámites administrativos”.
“Los pacientes que experimentan soledad suelen tener pensamientos recurrentes de tristeza o incluso ideas suicidas constantes, que van desde la falta de deseo de continuar con el tratamiento hasta una sensación de muerte”.
“La compañía realmente marca la diferencia. Un paciente que ha enfrentado el cáncer de próstata durante los últimos 11 años asegura que hoy no estaría donde está si no fuera por su esposa, pues después de más de 40 años de matrimonio ella continúa a su lado, tanto en la salud como en la enfermedad”.
El estudio de la doctora Valdelamar es único en el país, ya que validó la escala de soledad UCLA-LS3 en 500 pacientes durante 2 años. Dicho cuestionario mide la sensación de soledad y aislamiento en las personas, utilizando cuatro categorías de respuesta: nunca, raramente, a veces, a menudo; por ejemplo, algunas preguntas son ¿cuán a menudo siente que no tiene a nadie con quien hablar? o ¿Cuán a menudo se siente desesperadamente necesitado de compañía?. Es una de las escalas más utilizadas para evaluar la soledad.
“La escala nos proporciona niveles de soledad: el nivel bajo va de 20 a 34, el moderado de 35 a 49, el moderadamente alto de 50 a 64 y el alto de 65 a 80. Los pacientes que tomamos como muestra se sitúan principalmente en un nivel moderadamente alto”, explica.
A partir de la muestra anterior, la investigadora aplicó un filtro para crear una cohorte de 400 pacientes, de los cuales 211 fallecieron. De estos, 58 estaban en un nivel de soledad moderado y 32 en uno moderadamente alto. Además, el 53 % de ellos pertenecía al estrato 2 y el 44 % tenía un nivel de escolaridad bajo.
Así mismo sometió la escala a una validación, ya que nunca se había utilizado en Colombia para pacientes con cáncer. Empleó tanto la teoría clásica de la medición como la teoría de respuesta al ítem, que permite evaluar si los parámetros de la escala funcionan de manera consistente en diferentes grupos.
Para ella, el estudio posibilita la comprensión y evaluación de la soledad no deseada en la práctica clínica, abordándola como un problema de salud pública. “Esto no implica medicalizar la soledad; lo que debemos determinar es si el sistema está preparado para el aumento de enfermedades como el cáncer y la soledad, especialmente en ciertos grupos, como los hombres o los pacientes de estratos socioeconómicos bajos, y cómo esto puede influir en su probabilidad de fallecer”, señala.
Por su investigación, con resultados pioneros, la doctora Valdelamar se hizo merecedora del Premio Especial Sharon Whelan 2023 otorgado por el Fondo Elena Moroni en Turín (Italia), el cual reconoce las mejores investigaciones sobre cáncer. Los jurados aseguraron que la este trabajo permite comprender un problema poco abordado tanto en el país como en el mundo.